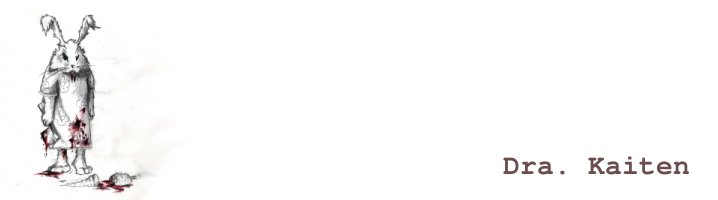Enfermita, en cama.
- Va a hacer esta dieta -dijo mi médico favorito.
- Ay, doctor... –me quejé lánguidamente.
Me hizo un gesto negativo con la lapicera, sin levantar la vista del recetario. Ya me conoce.
Entonces intenté otros métodos: gemir como una colegiala, caer entre las almohadas con la blusa desprendida, etc.
El hombre bufó aflojando el nudo de la corbata. Y no cedió un milímetro.
Al fin, mientras el bíper y el celular lo reclamaban al unísono, llegamos a un acuerdo satisfactorio:
Por cuarenta y ocho horas comeré sólo kanikama y frutillas. Mmm..!
Entonces lo dejé ir, orgulloso como siempre, y convencido de que me salva de mí misma.
Publicadas por pequeño ofidio a la/s 4:51 p. m.
Extrañeza

El Pistolero soñó que se zambullía en una laguna cuya superficie estaba cubierta de camalotes. Al hundirse sintió una enorme cantidad de algas y raíces que le acariciaban la piel. El agua estaba caliente. La densidad de vegetales lo retuvo suavemente, como una red.
Quiso volver a la superficie, pero no supo dónde buscarla. La simple gravedad debería indicarle la diferencia entre arriba y abajo, pero no sentía gravedad. Entonces lo vio, flotando inmóvil entre las cabelleras de algas envolventes y cálidas. Era su propio rostro, con la boca abierta, ahogado. Se despertó bruscamente.
En la oscuridad sintió la cama empapada y caliente. Pensó con extrañeza que había traído una parte del sueño consigo. Sospechó que la cama estaría también llena de algas. Pero un Pistolero no puede permitirse el lujo de la extañeza.
Pensó rápido. Líquido caliente sólo conocía uno. Con el rabillo del ojo chequeó la mujer degollada a su lado. Estiró la mano al respaldar de la cama, dónde había dejado colgada la cartuchera. El revólver no estaba.
Publicadas por pequeño ofidio a la/s 10:31 p. m.
Glu, glu, glu
El sistema se cayó a profundidades abismales.
Entro al ciber por si hay algun mail urgente. Suena una musiquita escalofriante: "Es que estoy enamorado, y tu amor me hace dañooo..." Yo coreo a los gritos: "¡Y tu voooz me haace dañoooo..!" Pero a nadie le interesa escucharme.
Aquí nada tiene mucho sentido. No hay mate ni cafe ni se pueden apoyar los pies en la silla de al lado.
Por otra parte el silencio del teclado ha revelado su encanto. 'La Jaula' de James y 'Conversaciones en la Catedral' han poblado la semana sin la menor pasión, pero con algo de dignidad.
Saludos desde el Kursk.
Publicadas por pequeño ofidio a la/s 6:17 p. m.

Mi abuelito tuvo una muerte infame. Agonizó durante tres meses, con un respirador, hemipléjico, esquelético, llagado. Y allí encontró la oportunidad –la única en su vida, quizas-, de dejar un recuerdo glorioso.
Los Residentes que lo atendían eran una horda de pedantes. Como ya estaba decidido que se moría, discutían sobre fútbol por encima de él y lo manipulaban sobre la cama como si fuera un florero. Y después fustigaban desde sus alturas morales a los familiares que no podían abandonar sus trabajos para cuidarlo durante meses.
La verdad, todos teníamos derecho a estrangularlos. Pero nadie supo hacer nada. Excepto el viejo moribundo.
Una tarde declararon que había entrado en coma. Cuando entramos a la habitación el viejo levantó la rodilla y la mano derecha. Se aferró a la abuela como una garrapata. Entreabrió los ojos -que no enfocaban-, y señaló la radio con el dedo índice. Al otro día el parte médico comunicó otra vez que estaba en coma. Y otra vez, durante la visita, el viejo hizo toda su rutina de mano y rodilla. No podíamos creer la facilidad con que entraba y salía del coma, pero al tercer día lo pescamos.
El viejo estaba como siempre, de la mano de su mujer y rodilla en alto, cuando se oyeron los pasos tras la cortina. Se desplomó en el acto como un saco de papas. No tuvo ninguna reacción durante la media hora que estuvieron manipulandolo como a un pollo deshuesado. Era muy impresionante. Realmente parecía un cadáver. Pero apenas se retiraron los médicos su boca se contrajo alrededor de los tubos, y levantó la rodilla.
El parte del día ratificó el estado de coma. Intentamos discutir, explicar lo que habíamos visto. Nos miraron con lástima: “Sí, a los familiares siempre les parece que reaccionan”, dijeron. Ya comenzábamos a indignarnos, cuando caímos estrepitosamente de la higuera. Entendimos el juego, y empezamos a divertirnos. Durante el último mes de agonía nos reímos hasta las lágrimas con los minusculos desaires del viejo desahuciado.
Después me enteré de que llegamos a ser famosos. En todo el hospital -y luego en otros hospitales-, se habló de la familia que se reunía a reíse a carcajadas alrededor de un viejo en coma. 
Publicadas por pequeño ofidio a la/s 10:59 p. m.
 Caminé por el patio, regando las plantas en la oscuridad, despacio y desequilibrada. Me movía más o menos como cuando cruzaba la pasarela de las vías con tacos de 15 cm. y un par de cervezas en la cabeza. Pero estaba en patas. Y había dejado el mate apoyado en la ventana. El viento caliente me chicoteaba la cara. Escuché a los gusanos que se revolvían atrapados en el barro de los geranios. Entendí de qué estaban hablando.
Caminé por el patio, regando las plantas en la oscuridad, despacio y desequilibrada. Me movía más o menos como cuando cruzaba la pasarela de las vías con tacos de 15 cm. y un par de cervezas en la cabeza. Pero estaba en patas. Y había dejado el mate apoyado en la ventana. El viento caliente me chicoteaba la cara. Escuché a los gusanos que se revolvían atrapados en el barro de los geranios. Entendí de qué estaban hablando.
Publicadas por pequeño ofidio a la/s 3:42 p. m.
Cipriano pidió algo sobre la botella de Klein y el deseo... ¡A jorobarse!
 No sé un cuerno sobre la bolilla que pretende tomarme, y además no convidó lo que estaba fumando. Sin embargo puedo hacerle una confesión de mi propia colección de botellas.
No sé un cuerno sobre la bolilla que pretende tomarme, y además no convidó lo que estaba fumando. Sin embargo puedo hacerle una confesión de mi propia colección de botellas.
Es posible que estas cosas queden fuera del rango del cerebro masculino promedio, que pierde irrigación ante la sola mención de la palabra. Pero a mi me desvela el problema de la orgía. Y digo problema, en el sentido algebraico, como si hubiera una ecuación con una incógnita a despejar. Se me presenta siempre después de la medianoche, más o menos así.
Primero aparecen los que andan saltando en pelotas desde arriba de la mesa. Les reconozco mucho mérito, claro está, no cualquiera llega hasta ahí. Pero a esos se los puede contar y su comportamiento es predecible en cualquier combinatoria. ¿Podríamos decir que son números naturales?
Los saludo sacándome el sombrero y me mantengo perfectamente afuera de la escena.
Después aparece la visión que insufló en mi cerebro el profeta Sacarías. En medio de la fiesta orgiástica, un sujeto revuelve la ropa la ropa tirada en el suelo, saca una calculadora científica, y se pone a hacer cuentas. De repente mi interés se despierta: ¿será esa la incógnita?
Ma qué incógnita ni qué ocho cuartos. Todas las ecuaciones van al carajo. No puedo controlar el impulso de caer de rodillas a los pies del tipo que saca cuentas y dedicarmea sacarle el cinto con los dientes.
Habrá captado en mi confesión, Don Cipriano, que de pronto estoy de cabeza dentro de la orgía. Y el asunto no es muy algebraico que digamos. Resulta más bien una vieja y bonita paradoja.
Publicadas por pequeño ofidio a la/s 4:58 p. m.

Una vez, por pura casualidad, me tocó presenciar el comienzo de una orgía. Llegué a contemplar algunas escenas triple X y me magrearon como en una visita higiénica en Devoto. Finalmente la cosa venía de revolear bragas y calzoncillos por los aires, estilo rodeo. En ese momento logré escurrirme hacia la calle –y la cosa no era tan fácil, eh, tuve que saltar por una ventana-.
No salí de ahí escandalizada ni indignada. Ni siquiera ruborizada. Me fui pateando latas con un aburrimiento mortal. Y con una idea fija: ¡Qué poca preocupación por la belleza!
Pero me parece que no me estoy expresando suficientemente. Digo qué poca preocupación por la belleza, en el sentido más bruto de la palabra. Por la palabra belleza en boca de una que no sabe por dónde se abren los envases de cosméticos. La belleza del autorretrato sin oreja de Van Gogh.
Publicadas por pequeño ofidio a la/s 1:07 a. m.
Qué calor hará sin vos en verano...

Llegó la primavera. Estoy segura de que a las hormonas les importa un comino, pero yo soy tan convencional que cumplo con agitarme levemente. No es fácil, no es nada fácil. Es toda una prueba desde que mi vida sexual se encuentra reducida al absurdo. Pero no me amedrento.
Tengo un colega que, tiempo atrás, sufrió una operación complicada. Aunque disimulamos, todos sabemos lo dejó inhabilitado para el uso de su instrumento. El mes pasado nos encontramos a solas por un momento. Aprovechó la oportunidad para hacerme una amenaza -o quizás una promesa-. Me juró que le bastará con sentarse frente mío, a tres metros de distancia, y contar con un poco de mi atención, para provocarme cinco orgasmos continuados.
Caramba.
Desde entonces, cada vez que hay una reunión importante o algún jefe presente, el inhabilitado se pone de pie y empieza a rondar por la sala con la silla en mano. Arrastra sonoramente las patas justo cuando pasa a mis espaldas. Finalmente toma asiento al frente mio y me observa con una sonrisa discreta.
A eso se reduce todo el asunto. Y vaya jesús a saber porqué, yo lo disfruto de un modo indescriptible.

Uff... Llega octubre y el patio ya apesta a jazmines.
Desde aquí puedo escuchar, bajando de la montaña, los aullidos del Lobo que ha perdido una pata.
A veces suena tan dolorido que me avergüenza de mis estúpidos divertimentos.
Después suspiro resignada...
Después de todo, para ser un discapacitado, mi queridísimo Lobo es un discapacitado bastante incompetente...
Publicadas por pequeño ofidio a la/s 1:19 a. m.
Experticia
 El paciente estaba provocando situaciones de escándalo bastante dificiles de manejar y de tipificar. Le pedimos a la psiquiatra en jefe -veinticinco años de experiencia- que lo entrevistara. Esperábamos que ella pudiera hacerse una idea de lo que se trataba y, con suerte, acertar un esquema de medicación que nos aliviara -a nosotros, claro-.
El paciente estaba provocando situaciones de escándalo bastante dificiles de manejar y de tipificar. Le pedimos a la psiquiatra en jefe -veinticinco años de experiencia- que lo entrevistara. Esperábamos que ella pudiera hacerse una idea de lo que se trataba y, con suerte, acertar un esquema de medicación que nos aliviara -a nosotros, claro-.
Hicimos las presentaciones del caso. La psiquiatra en jefe se encerró en un consultorio con el paciente. Cincuenta minutos después volvió a la sala de profesionales. Se sirvió un café y se sentó a la mesa abstraída en complejas cavilaciones. Nos mantuvimos en respetuoso silencio, hasta que la oímos suspirar. Entonces preguntamos:
- ¿Y? ¿Qué pensás de este paciente?
Los veinticinco años de experiencia psiquiátrica volvieron a suspirar profundamente:
- La verdad -sentenció-: Yo no sé si este chico es, o se hace.
Publicadas por pequeño ofidio a la/s 12:51 a. m.