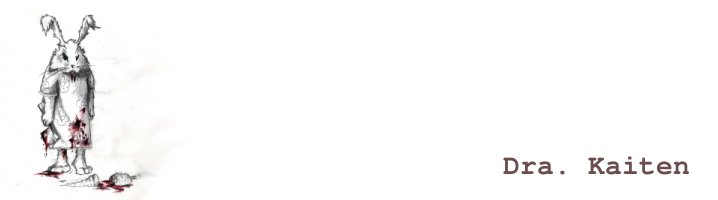La Tía es una señora de sesenta y tantos, una Señora Profesora. La semana pasada se le subió la presión y la llevaron al médico. Estaba asustada. Contestó al interrogatorio como un prisionero.
El médico averiguó que la Tía vive como una máquina a vapor entre el trabajo, la familia y las amistades. No duerme más de cinco horas porque no tiene tiempo que perder. Es afecta a los Virginia Slim, al peluquero y al gancia. También se excede con los taxis y los chocolates. Cada cena incluye una disputa ritual con el Tío. Y además, como cereza del postre, cada fin de semana la Tía se lanza a una ruinosa juerga de canastas y póker por porotos.
A esta altura de la pesquisa el médico sacudió el tensiómetro y sentenció:
- Vamos a tener que hacer muchos cambios de hábitos, Señora. Con ese modo de vida, usted va a terminar en el cementerio.
La Tía, estupefacta e indignada, le respondió:
- ¿Y usted?! ¿Dónde se cree que va a terminar usted con su "modito" de vida?!
Agradecemos al cielo que no le pegó un carterazo.
Publicadas por pequeño ofidio a la/s 11:43 p. m.
 Anoche estaba cansada y el mundo me parecía hueco. Terminé de lavarme los dientes y me quedé abstraída, mirándome al espejo sin pensar en nada. De pronto algo anormal pero imperceptible apareció en el espejo. Por un momento no supe qué. Mi rostro estaba ahí, sin expresión. Pero en las pupilas había una desviación infinitesimal.
Anoche estaba cansada y el mundo me parecía hueco. Terminé de lavarme los dientes y me quedé abstraída, mirándome al espejo sin pensar en nada. De pronto algo anormal pero imperceptible apareció en el espejo. Por un momento no supe qué. Mi rostro estaba ahí, sin expresión. Pero en las pupilas había una desviación infinitesimal.
Fue como un puñetazo comprender que el reflejo de mi mirada ya no me miraba a mí. Miraba algo detrás mío. Giré aterrada. Revisé cada centímetro a mis espaldas. No había nada, por supuesto.
La superficie del espejo estaba sucia. Un par de manchas, sumadas a mi ánimo desértico, podían explicar razonablemente el fenómeno óptico. Sin embargo me costó volver a enfrentar mi reflejo en el espejo. Anoche me miré a los ojos con infinita desconfianza.
Publicadas por pequeño ofidio a la/s 5:38 p. m.
 Tras un largo pestañeo abro los ojos y veo un luminoso vaso de leche. Me pongo en puntas de pie y apoyo la barbilla en la mesada de mármol. La mano de mi abuela hace girar la cucharita a toda velocidad dentro del vaso. El chocolate se mezcla parsimoniosamente. Cierro los ojos con deleite.
Tras un largo pestañeo abro los ojos y veo un luminoso vaso de leche. Me pongo en puntas de pie y apoyo la barbilla en la mesada de mármol. La mano de mi abuela hace girar la cucharita a toda velocidad dentro del vaso. El chocolate se mezcla parsimoniosamente. Cierro los ojos con deleite.
Vuelvo a abrir los ojos, como si acabara de despertarme, frente al remolino de la leche en el vaso. Es otro vaso, claro. Suspiro con nostalgia y vuelvo a girar la cucharita. A mi lado una niña espera hambrienta su chocolatada, pero yo me demoro. Me demoro todo lo que puedo.
Tengo la impresión de que después del próximo pestañeo la leche seguirá girando, pero habrá otra mano revolviendo la cucharita. Yo habré desaparecido sin dejar rastros.
Publicadas por pequeño ofidio a la/s 8:25 a. m.
 Casi había olvidado al Bicho Muerto cuando reapareció con un interrogatorio fisiológico. Ahora me despierta en mitad de la noche con preguntas del tipo: "¿Dónde están tus membranas?" "¡Los seres vivos mantienen sus órganos alejados del exterior! ¿dónde están tus membranas?"
Casi había olvidado al Bicho Muerto cuando reapareció con un interrogatorio fisiológico. Ahora me despierta en mitad de la noche con preguntas del tipo: "¿Dónde están tus membranas?" "¡Los seres vivos mantienen sus órganos alejados del exterior! ¿dónde están tus membranas?"
Y el Bicho Muerto tiene sus razones para molestarme. A mi me pasan cosas raras.
Por ejemplo lo enloquece que tenga vértigo ajeno. Sucede que yo me asomo a las alturas sin preocupación, pero cuando un niño hace lo mismo se me corta la respiración. Un espasmo me contrae hasta el último músculo del cuerpo. Traspirada y contracturada, termino suplicando a la criatura que se apiade de mi.
O por ejemplo el día que me anunciaron una muerte. No lloré. Apenas se pronunciaron las palabras -como si hubieran apretado un botón- las arcadas me lanzaron de cabeza al inodoro. Pasé dos horas vomitando sin la menor pena ni consideración por el muerto.
Y además, algunas veces la belleza llega a hacerme doler el pecho.
Y el Bicho Muerto, maldito espiritu científico, no para de exigir explicaciones: "¿Qué saben tus pulmones de belleza, ah? ¿Qué?". "¿Qué le importa a tu sistema esquelético de un niño ajeno? ¿Qué, qué? ¿Cómo puede ser?". "¿Y qué tiene que ver el duelo con la digestión?" "¡Pero qué desquicio! ¡Por favor!"
Publicadas por pequeño ofidio a la/s 3:20 p. m.